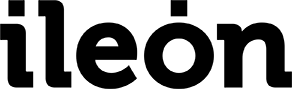El libro que hace de la ecuación mujeres y memoria histórica otra forma de abordar la represión franquista

“Buenas tardes, soy Camino Alonso. Busco los restos de mi abuelo, creo que usted o su familia me pueden facilitar información”. Hay mujeres que son capaces de poner palabras a un grito generacional que rompió el silencio en España. Nacida en Trobajo del Camino (San Andrés del Rabanedo) y residente en Sopeña de Curueño (La Vecilla), ella llegó a la memoria histórica cuando el país ya excavaba fosas y recuperaba cuerpos con un método científico. Fue una gamberrada la que activó la maquinaria del tiempo: en 2007 vandalizaron el cementerio de Trobajo, movieron la lápida de su abuela paterna y se puso a la tarea de encontrar a su abuelo. Cuando aparecieron los restos en una cuneta camino del puerto de Aralla, Alonso siguió buscando y conectando casos hasta constatar que todavía subsisten sensaciones de “miedo y vergüenza”. También confirmó que hay quien aún se incomoda y se enfada cuando se trata de hacer justicia casi 90 años después. Fue aquel día en que la llamaron “desenterradora”.
El de Camino Alonso, que no empezó a ser consciente de que la historia tenía incógnitas por despejar hasta su etapa como alumna de Maestría Industrial desde los 14 años de edad, es uno de los 25 recogidos por la escritora Sol Gómez Arteaga, primero entre octubre de 2021 y septiembre de 2024 a través del periódico digital Nueva Revolución y recopilados en este 2025 en un libro publicado por la editorial leonesa Marciano Sonoro gracias a una subvención de la Secretaría de Estado de Memoria Democrática gestionada por la Fundación Jesús Pereda de Comisiones Obreras de Castilla y León. El resultado es Memoria de las mujeres, un volumen que reúne esas entrevistas (muchas de ellas a nietas de represaliados) realizadas por la autora (se presenta este sábado 11 de julio a las 19.30 horas en el Museo Casa Panero de Astorga) para descubrir distintas maneras de viajar al pasado.
El pasado estaba muy presente en casa de Eloina Terrón, incluso en plena dictadura. Con un tío paterno guerrillero asesinado en el monte y el abuelo materno preso y condenado a trabajos forzados en los barracones de Fabero, ella creció en la cuenca minera en una familia que “participaba en los movimientos de resistencia contra el franquismo”. “Se hablaba mucho de política. Y yo ahora, haciendo retrospectiva, me digo: qué poco pregunté”, se lamenta. La perspectiva tiene paralelismos con la de la propia Sol Gómez Arteaga, nieta y biznieta de represaliados en Valderas, al sur de la provincia: “Mi padre siempre fue mi fuente de memoria. Se hablaba machaconamente en las comidas y las sobremesas. Y a mí, siendo pequeña, eso me parecía una y otra vez contar lo mismo. Me decía que para qué contar esto si pasó hace tanto tiempo”. María Antonia Reinares tiene “dos visiones”: la de su padre, niño de la guerra que la vivió como una especie de aventura al compás de los destinos del Gobierno de la República, y la de su abuelo, sindicalista ferroviario encarcelado en el País Vasco y desterrado a Astorga, tierra de “curas, monjas y militares”.

Eloina Terrón, cuya familia también “atea y anticlerical” cantaba canciones obreras “en voz baja” por Navidad, llegó a tomar conciencia con las primeras lecturas y ha volcado su interés por la memoria a través varios documentales. Sol Gómez Arteaga despertó al pasado cuando en 1995 falleció su abuela y recibió la carta de despedida de su abuelo. “Se me olvidaba decirte que no pegue nadie a nuestros hijos y que saquen la ropa al aire para que no se apolille”, escribió José Gómez Chamorro el 9 de octubre de 1936 en lo que su nieta ha convertido en líneas de dedicatoria de Memoria de las mujeres, su más reciente conexión con la historia. Y María Antonia Reinares se recuerda llamando a la puerta del director de La Crónica de León cuando, a través del periodismo, recorrió la Montaña Oriental Leonesa hasta descubrir la historia del Pozo Grajero todavía en vísperas de la exhumación en el año 2000 de los 13 de Priaranza del Bierzo, considerada como el acta fundacional de la ARMH (Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica).
Se hablaba mucho de política en mi casa (durante el franquismo). Y yo ahora, haciendo retrospectiva, me digo: qué poco pregunté
“Yo llegué al revés”, contrapone Camino Alonso al apelar a la “memoria epigenética”, la que puede llegar a “bloquear recuerdos”. “Mi padre decía que no se acordaba de nada”, anota recreando las respuestas de su progenitor cuando ella preguntaba por el abuelo. Fue a raíz del episodio de 2007 en el cementerio de Trobajo del Camino cuando empezaron a aflorar los recuerdos. Y, cuando las pistas condujeron hasta la fosa ubicada a la salida de Geras de Gordón (La Pola de Gordón) en dirección a las cuestas de Aralla, su padre se sorprendía de la cantidad de veces que habría pasado justo al lado a lomos de la bicicleta. Hubo todavía que esperar por la exhumación por falta de fondos en 2010, en plena crisis económica. “No os signifiquéis”, le decían ya entonces a quien el pasado 2023 impulsó un homenaje a represaliados en San Andrés del Rabanedo. “Y ahí percibí miedo y vergüenza”, añade al constatar sentimientos que llevaron a muchas familias a ni siquiera solicitar el millón de pesetas habilitado en su día por el Gobierno para compensar a quienes, durante la dictadura franquista, hubieran permanecido más de tres años encarcelados por motivos políticos.
De una generación posterior, la antropóloga física Laura González-Garrido no tiene hilo directo con la Guerra Civil. Pero sí conserva una historia familiar de “pérdida, desconexión y silencio”, cuenta al situarse detrás de otras barricadas, ya en 1987, siendo apenas una niña y con sus padres frente a la inundación del embalse de Riaño que hizo desaparecer del mapa Pedrosa del Rey, el pueblo de su progenitor. “La memoria histórica llegó a mí”, completa la doctora en Historia y miembro del Área de Historia Contemporánea de la Universidad de León (ULE) Beatriz García Prieto. Los vínculos con la represión se pierden ya en su árbol genealógico (el caso más cercano ya es el de una abuela de su madre). Cuando cursaba sus estudios universitarios, dio con la tesis de Javier Rodríguez León bajo la dictadura franquista. Y ella ha profundizado el análisis hasta poner el foco en la mujer, que apenas se trataba como “un tema secundario” al contar la historia de España de la primera mitad del siglo XX.
El recuerdo de la represión franquista, que se abordaba a puerta cerrada y “en voz baja” en las casas, había quedado aparcado durante la Transición a la democracia en aras de abordar otros consensos tras la muerte del dictador en 1975. Tres años antes había fallecido el abuelo materno de Eloina Terrón. Y su familia, en aquel contexto, arañó un pequeño gran logro: el primer entierro laico, sin funeral religioso, doblando todas y cada una de las esquelas para que no se viera la cruz y al ritmo de canciones republicanas a media voz. Más tarde (no recuerda la fecha), los Terrón Bañuelos bajaron a Ponferrada a una conferencia y ella oyó hablar de conceptos como “legitimidad” o “legalidad democrática”. La música ya sonaba diferente, máxime para una familia que todavía evocaba “la ilusión” modernizadora de la Segunda República.

La Transición pasó de largo, más allá del descubrimiento de la carta de su abuelo, hasta la fosa de Priaranza en el año 2000 para Sol Gómez Arteaga. “Yo ahí sí noté que algo cambiaba. Pero antes no”, advierte la autora, quien sí cita otros hitos posteriores como un acto en 2008 en Carrocera. Cuando todavía no se había articulado la ARMH, María Antonia Reinares tuvo que tirar como fuentes de históricos del Partido Comunista de España (PCE), reconoce para señalar también el papel de la Asociación Archivo, Guerra y Exilio (AGE), colectivo que entonces se mostraba contrario a las exhumaciones y partidario de homenajes en forma de placas. “A mi tío”, abunda Eloina Terrón sobre aquel guerrillero, César Terrón, asesinado en el monte, “no lo buscamos. Pusimos una placa. Y a mí ahora me impresiona ver placas en el bosque”.
Las exhumaciones se fueron sistematizando con el paso del tiempo. La antropóloga física Laura González Garrido entra en escena ya en las últimas fases. Y aboga por establecer una distancia con las familias de los represaliados. “Tengo que guiarme por la objetividad de las muestras y de los resultados. Todo lo demás a mí me ha llegado a contaminar. Y no quiero”, indica para refrendar unas palabras muy ilustrativas que en el libro le sirven para contestar una pregunta de Sol Gómez Arteaga: “Ponte en mi lugar: si estás buscando a tu abuelo y me lo cuentas con lágrimas en los ojos: yo también quiero que sea tu abuelo, pero, por desgracia, no siempre es así”. El silencio, la progresiva desaparición de testigos y el efecto en los testimonios del teléfono escacharrado (“debajo de una encina termina siendo debajo de un pino”) convierten las identificaciones en una carrera contrarreloj.
Es por ello por lo que Camino Alonso lamenta que haya todavía “una desconexión total” entre los casos. “Necesitamos que haya co-mu-ni-ca-ción”, silabea la última palabra al enfatizar cómo la fosa en la que hace apenas unas semanas se localizaron los restos cuatro represaliados en Mansilla de las Mulas en 1936 “se empezó a abrir realmente” a partir del ya citado homenaje de 2023 en San Andrés. Conscientes de que hay casos ya inabordables por falta de pistas, el proceso histórico ha permitido recuperar historias como la de la maestra Genara Fernández García originaria de Cirujales (Riello, Omaña), fusilada en Puente Castro en 1941 y cuyos restos fueron exhumados en 2019. “Yo exhumaba a Genara con la misma edad que tenía yo cuando la estaba exhumando; y me estaba viendo en ella”, subraya González-Garrido.
El rescate histórico saca a la luz biografías femeninas hasta ahora sometidas al olvido o relegadas a un segundo plano. “Y las mujeres padecieron la misma represión que los hombres: fueron fusiladas, encarceladas y depuradas... Y también sufrieron una represión específica por ser mujeres, sufrieron una represión por una cuestión moral”, recalca Beatriz García Prieto, que ha investigado figuras como la de Francisca Nieto Blanco, alias Paquina, que llegó a ejercer de conexión desde su tienda de Ponferrada con la Federación de Guerrillas de León-Galicia; o la de Francisca Bohigas Gavilanes, primera diputada por la provincia de León y fundadora del partido Acción Femenina Leonesa.
Las mujeres padecieron la misma represión que los hombres: fueron fusiladas, encarceladas y depuradas... Y también sufrieron una represión específica por ser mujeres, sufrieron una represión por una cuestión moral
García Prieto tiene una perspectiva añadida a la de historiadora debido a su antiguo cargo como secretaria de Memoria Democrática en la anterior Ejecutiva del PSOE de Castilla y León, una responsabilidad desde la que vivió la transición entre la Ley de Memoria Histórica de 2007 y la Ley de Memoria Democrática de 2022 con hitos como la exhumación y traslado de los restos de Franco en 2019. “Y la ley actual tiene unos artículos muy potentes relativos a la mujer”, destaca para abundar en la importancia de que el Estado “siga afianzando este tipo de políticas”, más si cabe al augurar “problemas si se produce un cambio de signo político” en el Gobierno de la nación.
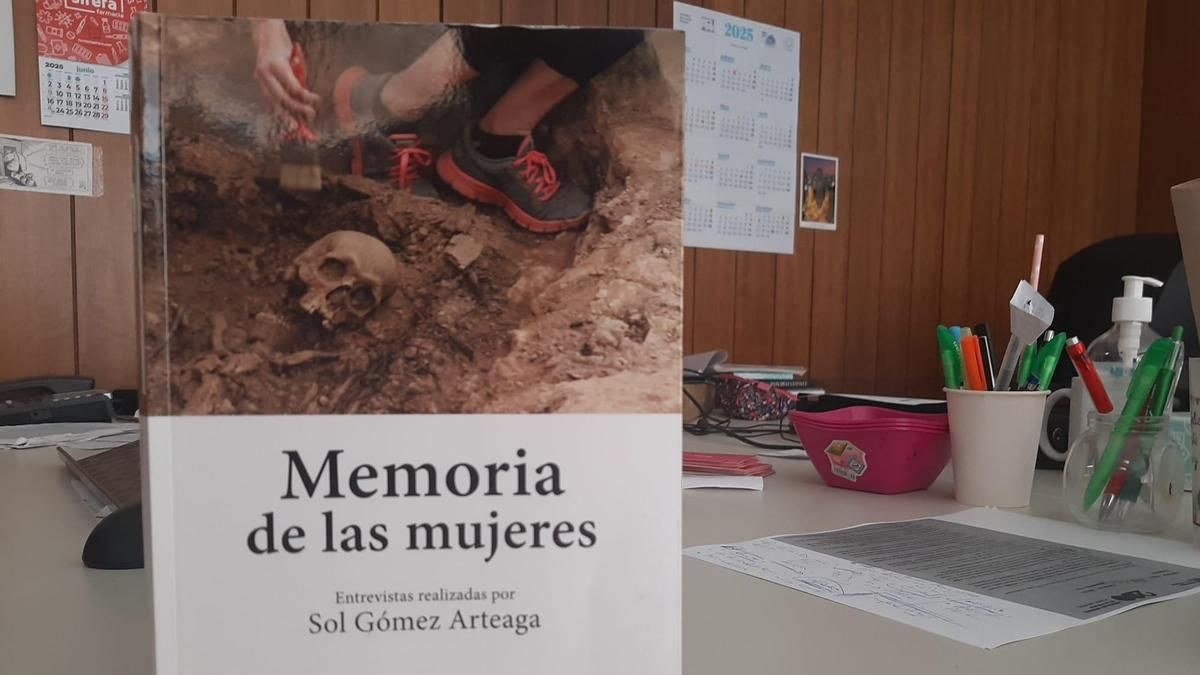
Alertando de que “la burocracia dilata los tiempos”, Laura González-Garrido insta a cumplir apartados recogidos en la Ley de Memoria Democrática como el establecimiento de un Banco Estatal de ADN. A la espera de que cuajen otras reivindicaciones capitales como la que sea el Estado el que asuma directamente las exhumaciones, esta antropóloga aboga por limitar los trabajos a “personal cualificado”, expone ahora que está inmersa con el colectivo Sputnik Labrego en las identificaciones genéticos de los restos encontrados en el antiguo cementerio del Carmen de Ponferrada.
Las entrevistas de Sol Gómez Arteaga, que recogen estos cinco testimonios y otros 20 más (alrededor de la mitad de mujeres nacidas o vinculadas con la provincia de León), terminan con una pregunta sobre el mensaje que las entrevistadas darían a las nuevas generaciones de jóvenes al hilo de la memoria histórica. Y ahí Eloina Terrón, que aborda en sus documentales el “miedo” que imperaba entonces o el “escarnio” que padecieron algunas víctimas, aboga por establecer “un reconocimiento de la historia” que insista en el mensaje de que muchos de los represaliados en la zona “no estaban en ningún frente”, sino que sufrieron las consecuencias de “un golpe militar”. La Ley de Memoria Democrática insta a dedicar más tiempo en las aulas al siglo XX, señala Beatriz García Prieto tras avalar el papel de la educación para “crear empatía y solidaridad”. Son mensajes que se acompasan con el contexto de una provincia que, como resalta Reinares, puede presumir de estar a la vanguardia en materia de memoria histórica, esa a la que este libro mira con ojos de mujer.